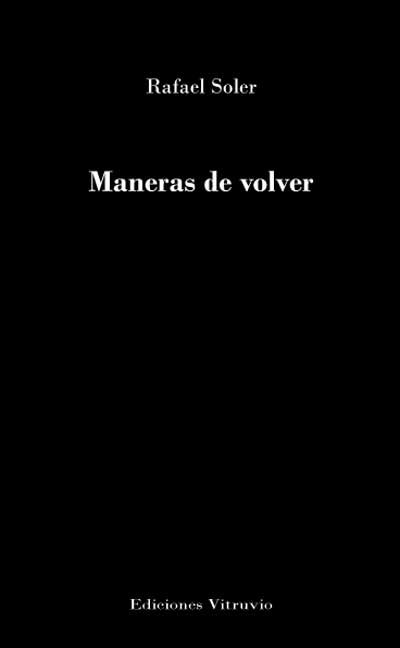Canto cotidiano, de Juan Carlos Ortega. Ed. Vitruvio
Hay quienes intentan ser poetas y quienes lo son porque no les queda más remedio.
Juan Carlos Ortega forma parte de este segundo grupo y leyéndole uno piensa que la poesía es tan necesaria al ser humano como la vida, si es que se puede establecer alguna diferencia entre ambas. Punto este último muy debatido y al que nuestro poeta respondería con toda seguridad negativamente.
En fin, lo que sí tiene un valor inmenso es el simple hecho de que su obra nos haga sentirnos inmersos en este debate, porque esto significa que su poesía, ya desde la primera lectura, es cosa nuestra, que experimentamos la necesidad de respirar a través de sus versos, de crecer con ellos como su autor, el cual no pudo hacer otra cosa para sobrevivir.
“Mi mundo era hermético.
allí donde otros hablaban
sin miedo,
yo me quedaba callado…
Poco a poco,
muy despacio
y con dolor,
me fui otorgando
el derecho a la palabra.”
Independientemente de lo que se piense con una perspectiva exclusivamente literaria, lo que sí parece cierto es que, con un carácter más esencial, puede señalarse que la palabra ha sido inventada para comunicarse y este último atributo, la capacidad de comunicación, es lo que ha hecho del hombre una especie aparte y le ha conferido su lugar en la cúspide de la pirámide que describe la estructura de los seres vivos.
Es por ello que el carácter confesional de estos poemas nos parece un rasgo tan importante como positivo, a la hora de valorarlos y sobre todo de recomendar su lectura.
Por supuesto, lo anteriormente expuesto no niega la validez del aprendizaje literario, sino, en todo caso, acentúa su importancia, puesto que lo incardina en la propia vida del autor, que a estas alturas casi se confunde con el lector y si no, quién con un mínimo de experiencia en el campo de la creación, no firmaría el poema titulado: “El mundillo literario” en el que, hablando de los premios concluye diciendo:
“Desconfías.
Desconfías de la imparcialidad
del pasado
y , si no eres fuerte,
desconfías de ti mismo.
Te sientes un imbécil…”
Sin embargo:
“Después vuelves a leer
algo muy bueno.
Sientes la llamada
y escribes.”
Sucede que el verdadero dominio de la técnica se consigue a través de la necesidad. El que se ahoga nada para no irse al fondo. El que escribe aprende a domar la palabra para expresar no cualquier cosa, sino lo que él y nadie más que él tiene que decir. Pero, a partir de cierto momento, si los dioses lo han elegido para hacer llegar ese mensaje, las palabras más sencillas se llenan de significado y entonces está claro que nos encontramos ante un escritor.
“Le di otro trago a mi cerveza
mientras pensaba
en todo lo importante de la vida,
que yo también me había perdido.
Y ni siquiera tenía la sensación
de haber sido yo el que elegía”.
La fugacidad y sobre todo la provisionalidad de la existencia humana es un tema numerosamente cantado por los poetas de todos los tiempos; pero con mucha menor frecuencia se pone de relieve en la vida y en su necesario correlato, la muerte, el carácter familiar, casi rutinario, de ambas, lo que nos las hace pasar casi inadvertidas y así sucede que el poeta, en el quirófano al comienzo de una operación, nos dice:
“Entro suavemente en la bruma
de un sueño profundo,
del que no sé si quiero
que alguien me saque,
llamándome por mi nombre.”
Conciencia adormecida de la propia existencia que, sin embargo, despierta vigorosa cuando se hace “canto cotidiano” en labios del poeta:
“Al despertar
abro los ojos y veo
las primeras luces del día…
entonces me doy cuenta:
mi vida cotidiana
es un regalo excitante.”
Y para demostrarlo, el autor desmenuza a continuación esa vida en una sucesión de instantes que componen una alentadora sinfonía. Así, los poemas titulados: “Dicha”, “Bella durmiente”, “Repeticiones”… retratan ese rostro dulce de la existencia al que tan poco acostumbrados estamos y que tan necesario nos resulta en el áspero camino de este principio de siglo. Al fin, topamos con un ser humano que experimenta en sí mismo y nos comunica con naturalidad pasmosa el gozo de existir sin necesidad de acudir al alcohol, las drogas u otros paraísos prefabricados. El instante en que escribo estas líneas es ya un paraíso. Gracias sean dadas a Dios y a Juan Carlos Ortega por recordarnos que el mero hecho de existir es un don precioso.
Cercados por la desesperanza que domina las principales corrientes filosóficas contemporáneas, es un regalo inestimable leer un poema titulado “Canto a mí mismo”, donde el autor declara:
“Amo la vida
y la vida
me ama a mí.”
Amor a la vida que no excluye la añoranza de lo que pudo ser y no fue, quizá por un capricho del destino, como se pone de manifiesto en el poema titulado “La cita”, que narra la historia de una confusión que impide un encuentro sentimental. Sin embargo:
“Yo aún sigo esperándote
en la esquina equivocada.”
Nuestro poeta sigue esperando y nosotros, contagiados por su indómita esperanza, también.
Tal vez la especie humana esté en el lugar equivocado, pero el presente libro nos dice que después de la noche siempre sale el sol y este no entiende de lugares ni tiempos. La vida es una verdad evidente en sí misma para quién así lo siente y si la poesía es, como muchos sostienen, el adelantado de la filosofía, ojalá el volumen aquí comentado anuncie un giro hacia la luz, que sería muy bien venido en estos tiempos oscuros.
Solo nos queda felicitar a su autor por la ráfaga de aire fresco que estas páginas suponen en el panorama poético español contemporáneo.
José Elgarresta